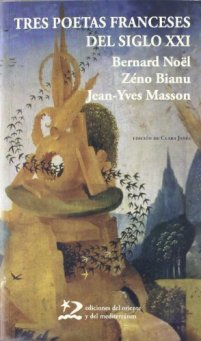THE POEM OF CHALK
On the way to lower Broadway
this morning I faced a tall man
speaking to a piece of chalk
held in his right hand. The left
was open, and it kept the beat,
for his speech had a rhythm,
was a chant or dance, perhaps
even a poem in French, for he
was from Senegal and spoke French
so slowly and precisely that I
could understand as though
hurled back fifty years to my
high school classroom. A slender man,
elegant in his manner, neatly dressed
in the remnants of two blue suits,
his tie fixed squarely, his white shirt
spotless though unironed. He knew
the whole history of chalk, not only
of this particular piece, but also
the chalk with which I wrote
my name the day they welcomed
me back to school after the death
of my father. He knew feldspar.
he knew calcium, oyster shells, he
knew what creatures had given
their spines to become the dust time
pressed into these perfect cones,
he knew the sadness of classrooms
in December when the light fails
early and the words on the blackboard
abandon their grammar and sense
and then even their shapes so that
each letter points in every direction
at once and means nothing at all.
At first I thought his short beard
was frosted with chalk; as we stood
face to face, no more than a foot
apart, I saw the hairs were white,
for though youthful in his gestures
he was, like me, an aging man, though
far nobler in appearance with his high
carved cheekbones, his broad shoulders,
and clear dark eyes. He had the bearing
of a king of lower Broadway, someone
out of the mind of Shakespeare or
Garcia Lorca, someone for whom loss
had sweetened into charity. We stood
for that one long minute, the two
of us sharing the final poem of chalk
while the great city raged around
us, and then the poem ended, as all
poems do, and his left hand dropped
to his side abruptly and he handed
me the piece of chalk. I bowed,
knowing how large a gift this was
and wrote my thanks on the air
where it might be heard forever
below the sea shell’s stiffening cry.
EL POEMA DE TIZA
Esta mañana, de camino al bajo Broadway,
me crucé con un hombre alto
hablándole al trozo de tiza
que sostenía en la mano derecha. La izquierda
estaba abierta y marcaba el compás,
pues su discurso tenía ritmo;
era un canto o una danza o, quizás,
un poema en francés, pues
era de Senegal y hablaba francés
tan lento y con tanta precisión que yo
podía entenderlo como si me hubiesen arrojado
cincuenta años atrás, hacia
mi clase de instituto. Un hombre esbelto,
elegante en las formas, pulcramente vestido
con los restos de dos trajes azules,
con la corbata firmemente anudada y su camisa blanca
sin planchar, aunque impoluta. Conocía
la historia entera de la tiza, no solo
de aquel trozo en particular, sino
de la tiza con la que yo escribí
mi nombre el día en el que regresé
a la escuela tras la muerte
de mi padre. Conocía el feldespato,
el calcio, las conchas de las ostras; sabía
qué criaturas habían dado su espinazo
hasta formar el polvo temporal
prensado en aquellos conos perfectos,
conocía la tristeza de las aulas
en diciembre, cuando la luz decae
temprano y las palabras de la pizarra
abandonan su gramática y sentido
y, más tarde, incluso sus contornos, de tal modo que
cada letra se expande en todas direcciones
y, al mismo tiempo, no significa nada en absoluto.
Al principio pensé que su barba corta
estaba escarchada de tiza; conforme
nos aproximábamos, a menos de un pie
de distancia, vi que sus pelos eran blancos,
así que a pesar de la juventud que había en sus gestos
era, al igual que yo, un hombre entrado en años, aunque
de apariencia mucho más noble, con sus pómulos altos
y tallados, sus hombros anchos
y sus claros ojos negros. Tenía el porte
de un rey del bajo Broadway, alguien
salido de la mente de Shakespeare o
de García Lorca, alguien por quien la pérdida
se había dulcificado en caridad. Nos enfrentamos
durante aquel largo minuto, ambos
compartiendo el último poema de tiza
mientras la gran ciudad se enfurecía a nuestro
alrededor, y luego el poema se acabó, tal y como lo hacen
todos los poemas, y su mano izquierda se desplomó
hacia un lado bruscamente y me tendió
el trozo de tiza. Yo me incliné ante él,
sabiendo cuánta era la importancia de aquel gesto,
y le escribí mis agradecimientos en el aire,
donde podrán ser escuchados para siempre
bajo el grito endurecido de las conchas del mar.
De The Simple Truth, 1995.
Cuadro de Jackson Pollock.
Publicado originalmente en sevencrossways.com